 |
| Imagen del escritor finlandés Arto Paasilinna (1942-2018) |
Hará cosa de unos meses publiqué en este mismo blog un post en el que disertaba en torno a los límites del humor, esa especie de censura inquisitorial impuesta por los talibanes de la corrección política.
Mi postura —normalmente horizontal, más por vagancia que por otra cosa—, no ha variado un ápice desde entonces. Aún sigo pensando y defendiendo que el límite lo ha de poner cada uno, de forma individual, atendiendo a sus principios éticos y morales, su nivel de tolerancia y su apreciación personal en cuanto a lo que considere gracioso o no.
No todos tenemos el mismo sentido del humor. Es más, conozco a mucha gente que carece totalmente de tal sentido, lo cual, bajo mi punto de vista, no hace sino restarle sentido a su existencia misma. Sin humor para poder hacer frente a las mierdas que nos asolan día sí y día también, la vida me parecería un padecimiento continuo. Lo del “padecimiento continuo” se lo he tomado prestado a Charles Bukowski, que decidió titular así uno de sus libros de poemas.
Así pues, sentadas las bases de lo que para mí significa la capacidad del ser humano de poder reírse de todo, o casi todo —yo también tengo mis límites—, hoy vengo a hablaros de dos novelas que he leído recientemente y que podrían ser calificadas de políticamente incorrectas. O sea, que además de divertidas seguro que molestarán a esos que se molestan por todo. Pobrecitos. Menuda birria de vida se ven obligados a vivir.
Ahí van.

LA TIENDA DE LOS SUICIDAS de Jean Teulé
Escrita con un estilo ágil y directo, la novela de Jean Teulé (1953-2022) gira en torno a una familia —los Tuvache—, que regentan una tienda donde venden todo tipo de artículos para suicidas, desde sogas y soportes adaptados a todo tipo de pesos y fisonomías a caramelos envenenados.
La acción se sitúa en un futuro distópico donde el cambio climático ha hecho estragos en la sociedad y la mayor parte de la población vive deprimida y sin ganas de vivir. Ante semejante panorama, la tienda de los Tuvache se erige como un oasis en mitad del desierto de la desesperación. El pintoresco eslogan de la tienda reza así: “¿Has fracasado en tu vida? Con nosotros triunfarás en tu muerte”.
La familia es bastante peculiar. Compuesta por padre, madre y tres hijos, todos parecen remar en la misma dirección: ofrecer al suicida una solución eficaz y definitiva a su deseo de acabar cuanto antes con su sufrimiento.
Todos los miembros de la familia tienen nombres de famosos suicidas. El padre se llama Mishima, por Yukio Mishima, un celebrado escritor japonés que decidió quitarse la vida a los 45 años; la madre lleva por nombre Lucréce, en honor a Lucrecia, una noble romana que optó por clavarse un puñal en el pecho tras ser víctima de una violación por parte del hijo del rey Sixto Tarquinio el Soberbio. Los tres hijos del matrimonio llevan por nombre Vincent, por Vincent Van Gogh, Marilyn, por Marilyn Monroe, y Alan, por Alan Turing, todos ellos célebres suicidas.
El negocio va viento en popa. La familia vive y trabaja unida en un objetivo común: ayudar a los suicidas a cumplir con su deseo de acabar con sus tristes y miserables vidas. Y todos ellos viven instalados en la grisura y la melancolía del que nada espera de la vida. Sin embargo, a medida que avanzamos en la lectura veremos que un elemento díscolo, con el que nadie contaba, parece haberse instalado en el seno de la familia. Contra todo pronóstico, el benjamín de la familia, el pequeño Alan, resulta que desde su nacimiento se muestra como un niño alegre, siempre sonriente y dispuesto a disfrutar de la vida, algo que choca frontalmente con el ideario familiar. A partir de aquí, todo se torcerá para la familia Tuvache.
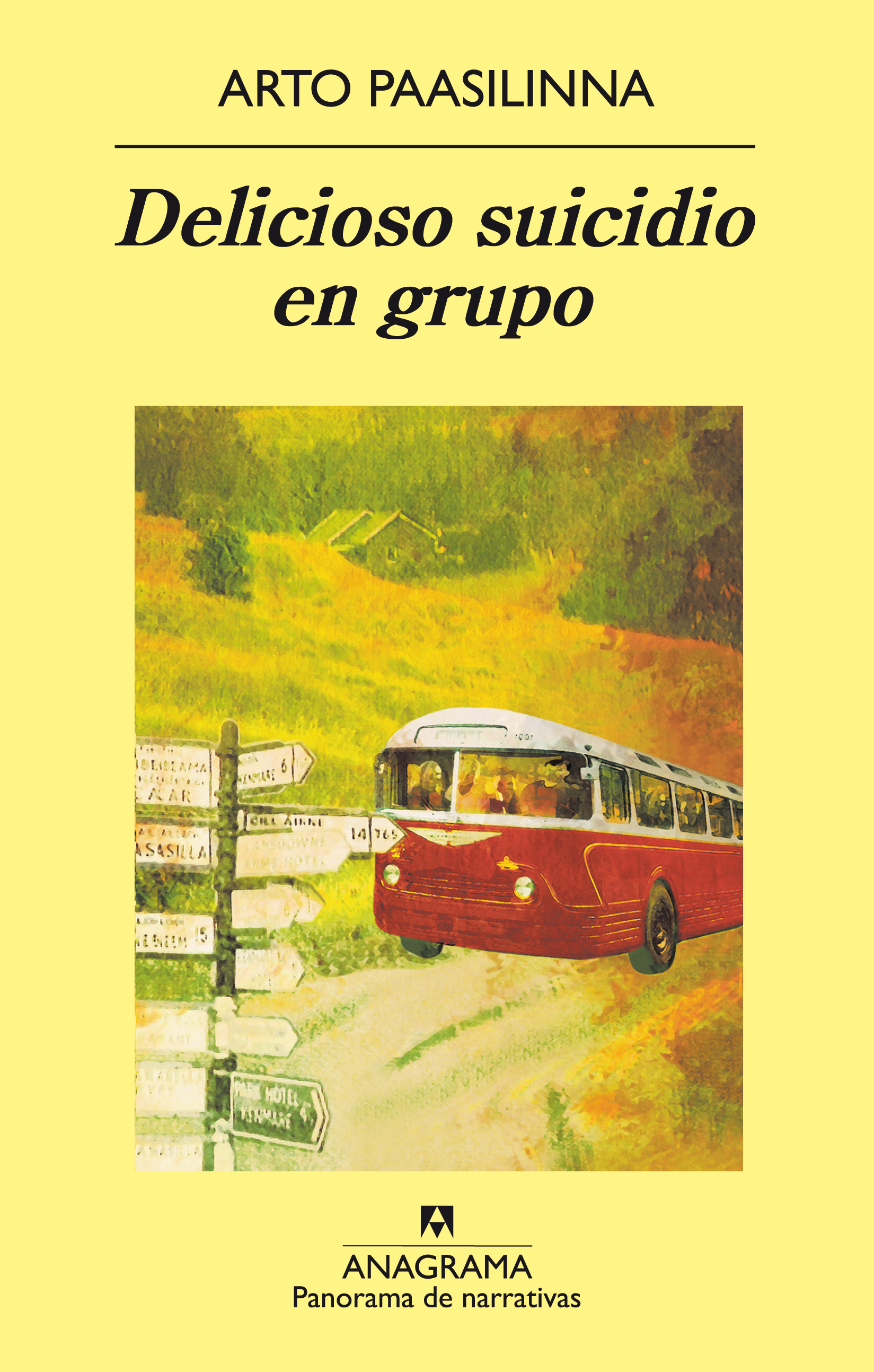
DELICIOSO SUICIDIO EN GRUPO de Arto Paasilinna
La segunda novela de la que quiero hablaros es Delicioso suicidio en grupo, del escritor finlandés Arto Paasilinna (1942-2018).
A Paasilinna me lo descubrió hace algunos años mi amiga Clara Serrano. Me dijo que mi forma de escribir humor le recordaba al autor finlandés, y me recomendó la lectura de una de sus novelas: El año de la liebre. Seguí su consejo, y me pillé el libro. Lo leí. Más bien lo devoré. Me ocurre siempre que algo me entusiasma en exceso: me puede el ansia. No sé si lo leí en cuatro o cinco noches, pero lo que si sé es que me lo pasé bomba leyéndolo. Y lo mismo me ha vuelto a ocurrir con este segundo libro de Paasilinna.
El punto de partida no puede ser más prometedor. Onni, un empresario golpeado por la crisis, decide poner fin a su vida. Para ello se adentra en un perdido paraje de un bosque finlandés, encuentra un granero y allí opta por llevar a cabo su plan. Pero resulta que unos ruidos lo detienen. Para su sorpresa, otro suicida, un coronel del ejército retirado, había tomado la misma determinación que Onni.
Al final los dos suicidas deciden posponer su plan, se hacen amigos y se pasan unos días tomando coñac, dándose unos baños y pasando el tiempo en la sauna que uno de ellos posee en su cabaña. Entre charla y charla, ambos llegan a la conclusión de que en su país hay mucha gente que quiere acabar con su vida, así que deciden crear un club de suicidas, alquilar un autocar y recorrerse media Europa en busca del mejor acantilado por el que despeñarse todos juntos.
¿Se puede hacer humor con algo tan serio como el suicidio? Sí, se puede. Y ahí están Arto Paasilinna y Jean Teulé para demostrarlo.
Tal vez pienses que el humor y la muerte no combinan bien, como la honradez y la política. Pero te equivocas —en lo primero, no en lo segundo—. Precisamente una de las características fundamentales del humor es la de restarle seriedad y trascendencia a la gravedad de la vida.
Os contaré algo. Hace algunos años me leí un libro en el que se hablaba del humor contra el nazismo surgido durante el reinado de terror del Tercer Reich. Los chistes contra los nazis no eran una forma de resistencia activa, sino más bien una vía de escape para la rabia, la frustración y el miedo que atenazaban a la población civil contraria a la barbarie. Se contaban en tertulias, en los bares, en la calle, incluso en los campos de concentración, para desahogarse aunque sólo fueran unos minutos, haciendo de la risa una forma de liberación. Porque la risa libera. De ahí que la teman tanto quienes ostentan el poder.
El sentido del humor es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos en exclusiva, pues no existe ninguna otra especie que posea algo similar. El humor nos protege de la crueldad de la vida y de la naturaleza. Porque, como mi admirado Woody Allen decía en La última noche de Boris Grushenko: “Para mí, la naturaleza es como un enorme restaurante donde todas las especies se comen las unas a las otras”.
Pues sí.





