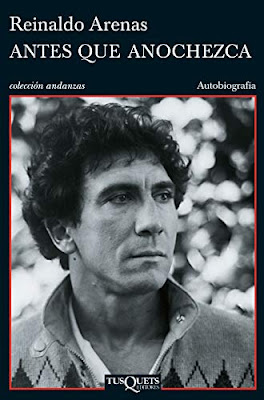|
| Foto promocional de la película "Reencuentro" (1983), escrita y dirigida por Lawrence Kasdan |
Esto que voy a contaros es el ejemplo perfecto de algo que suena genial en tu cabeza la primera vez que se te ocurre la idea, pero que luego, a medida que la vas desarrollando y poniéndola en práctica, va perdiendo encanto, como el café descafeinado o el jamón sin sal.
Hace algunos años se me ocurrió organizar un reencuentro con mis antiguos compañeros de EGB. Con la mayoría pasé tres años maravillosos —desde sexto curso hasta octavo—, y me apetecía volver a verlos y saber qué había sido de sus vidas en los casi catorce años que habían pasado desde nuestra graduación.
He de decir que la idea me sobrevino inspirada por la magnífica película Reencuentro. Ya sabéis que soy un cinéfilo empedernido, y el cine siempre ha estado muy presente en mi vida.
Para quien no la haya visto, Reencuentro es una película escrita y dirigida por Lawrence Kasdan, y protagonizada, entre otros, por William Hurt, Kevin Kline, Glenn Close, Jobeth Williams y Jeff Goldblum. La trama gira en torno al reencuentro de un grupo de amigos de la infancia y adolescencia que, una década después de haber separados sus caminos, deciden reunirse con motivo de la trágica muerte por suicidio de uno de los miembros del grupo —que en la peli lo protagoniza un jovencísimo Kevin Costner—.
El primer problema al que me enfrentaba era que yo no conservaba ningún número de teléfono. Cabe señalar que todo esto sucedió en un tiempo en el que los teléfonos móviles aún no se habían adueñado de nuestras vidas, es decir, os hablo de la Prehistoria. De hecho, yo aún sigo viviendo en la Prehistoria, pues sigo sin tener móvil. Lo que sí recordaba eran algunos nombres y algunas direcciones, pues la mayor parte de nosotros éramos gente del barrio y vivíamos en un radio de un par de kilómetros cuadrados unos de otros.
La suerte que tuve es que uno de mis mejores amigos de aquella época, mi tocayo Perico, aún vivía en el barrio y, si bien de manera intermitente, aún seguíamos en contacto.
Me reuní con él, le hablé de mi intención, le entusiasmó la idea y ambos acordamos unir fuerzas para contactar con el mayor número de ex-compañeros de clase que nos fuese posible.
En el mismo edificio que yo aún vivían dos ex-compañeros que eran hermanos gemelos. Fui a verlos, y hablé con ellos y con su madre. Me recibieron sorprendidos, pues desde que separamos nuestros caminos tras acabar la EGB apenas habíamos tenido contacto entre nosotros, más allá del pertinente saludo de cortesía e intercambio de trivialidades cada vez que nos tropezábamos en las zonas comunes del edificio; ya sabéis, los típicos “hola”, “¿cómo va todo?” y “me alegro de verte”.
Entonces me llevé la primera gran bofetada de realidad —no sería la última—. Para mi sorpresa, ambos me comunicaron su rotunda negativa a acudir a la cita.
—Es muy fácil de entender —argumentaron ellos—. Nosotros no “estudiamos” en el mismo colegio que tú.
—¿Disculpa?
—Mientras tú eras de los “populares” nosotros éramos de los “invisibles”, y nuestros recuerdos de aquella época no son tan alegres y positivos como los tuyos. Para nosotros no fue tan divertido todo aquello.
—Vaya. No tenía ni idea.
—No es culpa tuya. Tú eras de los que caía bien a la mayoría, hasta a los profesores. Incluso los imitabas y ellos se reían con tus chistes y tus bromas. Pero nosotros pasábamos desapercibidos. No llamábamos la atención, y nunca sentimos que encajásemos en todo aquello. Además, tú estuviste con la mayoría desde sexto curso, y nosotros llegamos en séptimo, recién mudados al barrio.
Aquello me descolocó, y me hizo darme cuenta de algo en lo que nunca había reparado, y que se convertiría en una lección de vida que jamás olvidaría. Nuestra memoria, la de todos nosotros, distorsiona los recuerdos, y no podemos fiarlo todo a ella, ya que muchas veces tendemos a “embellecer” los recuerdos, dejando de lado lo malo y poniendo el foco en lo bueno, incluso magnificándolo en exceso.
Lo cierto es que no pude rebatirles ninguno de sus argumentos. Si ellos tenían esa percepción de aquellos días, ¿quién era yo para cuestionarlo? Lo más probable es que tuviesen razón, y que mi bachillerato hubiese sido mucho más amable, alegre y entrañable que el suyo.
Me sentí mal por ellos, así que les propuse salir ellos y yo solos en una fecha que nos viniese bien a los tres. Y así lo hicimos. Y lo pasamos bien. Incluso me enseñaron a jugar a los dardos; las reglas, controlar la puntuación, las distintas estrategias para ganar y todo eso. Lo pasamos tan bien que intenté integrarlos en mi grupo de amigos. Pero la cosa, por lo que fuera, no acabó de cuajar, y nuestros caminos volvieron a separarse. Luego ellos se mudaron a la península y ahí perdimos el contacto.
Perico y yo seguimos contactando con más gente. Y aunque dimos con unos pocos más, resultó de lo más complicado cuadrar las agendas. Algunos vivían demasiado lejos de la capital, otros tenían familia propia, otros pocos se habían ido a vivir fuera de la isla, y un par de los que recuerdo no es que se mostrasen demasiado entusiasmados con la idea del “reencuentro”. Segunda bofetada de realidad.
Al final, quedamos en vernos unos pocos en un lugar concreto, y de ahí nos fuimos a tomar algo a una tasca. Ahí estuvimos un buen rato, rescatando anécdotas y poniéndonos al día de nuestras respectivas vidas. Y aunque mis recuerdos son algo difusos —han pasado más de veinte años de aquello—, sí recuerdo haberlo pasado bien. Incluso llegué a quedar de manera individual con algunos de los que, por la razón que fuese, no pudieron acudir a la fecha del reencuentro. Y me lo pasé genial con todos ellos.
Resulta curioso, y ciertamente chocante, lo unidos que pudimos haber estado en el pasado, y lo extraños que nos habíamos vuelto con el pasar de los años. Era como si toda aquella complicidad, aquella cercanía, aquella camaradería se hubiese perdido por el camino. Tercera bofetada de realidad.
A muchos, la mayoría, les sorprendía lo poco que yo había cambiado desde aquellos lejanos días del colegio. Según me contaban, seguía siendo el mismo de siempre, ocurrente y dicharachero, que sacaba punta a casi todo y que siempre se sacaba un chiste o una observación graciosa de debajo de la manga, lo cual tiene su mérito, pues en aquella época yo trabajaba de contable. Hasta en lo físico me veían igual que cuando tenía quince años, es decir, un tío “fuerte, feo y formal”. Vamos, una especie de John Wayne sólo que con gafas de pasta.
—Si te viese por la calle te reconocería al instante —me decían.
Al final, el saldo de aquella experiencia fue positivo, aunque no fue lo que imaginé la primera vez que pensé en ponerlo en práctica. Estuvo bien volver a verlos a todos. Y eso que, por el camino, perdí un libro que presté a una de aquellas ex-compañeras de clase. Recuerdo perfectamente el título del libro: Los cuentos de Eva Luna, de Isabel Allende. Lo sé porque, al final, tuve que volver a comprarme un nuevo ejemplar de ese libro, y, al ser de una editorial diferente, destaca del resto de la colección a la que pertenecía el libro original. Desde ese día aprendí la lección, y nunca más he vuelto a prestar ningún libro.
Así y todo, la cosa pudo haber salido mucho peor, ya que, además del libro de Allende, también le presté a la misma amiga un grueso tomo de un libro de Woody Allen al que le tengo mucho cariño, ya que se trata de un lujoso libro fotográfico de tapa dura donde se reproducen algunos de los diálogos más memorables de las películas del genio de Brooklyn, además de algunos de sus monólogos más célebres, como aquel en el que narra la vez en que cazó un alce —en Youtube puedes ver ese monólogo citado de viva voz por un jovencísimo Woody Allen, grabado en una de sus apariciones televisivas en los años 60—.
Menos mal que pude recuperar aquel libro, pues, como supe más tarde, aquella compañera se acabó mudando a las pocas semanas al extranjero, y nunca más la he vuelto a ver.
Desde aquella vez, no he vuelto a organizar nada parecido. De vez en cuando me vienen flashes de aquellos días de mi adolescencia, momentos, caras, voces, situaciones, y me veo a mí mismo, en el presente, sonriendo como un idiota. Ciertamente fueron años felices. Al menos para mí. Y está bien recordarlos y disfrutarlos, aunque mi memoria se haya encargado de distorsionarlos con el pasar de los años. Mejor eso que olvidarlos del todo.