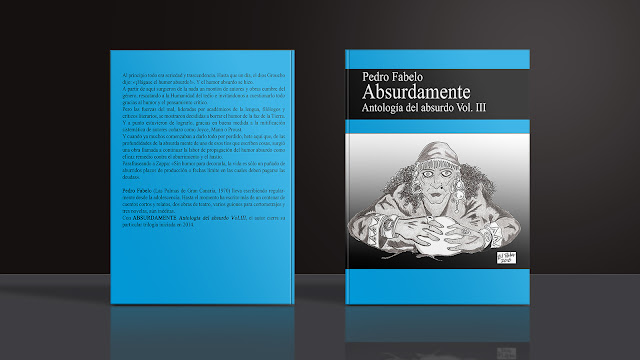|
| Foto bajada de Pixabay |
Este 2020 ha sido un año... ¿cómo definirlo? ¿Extraño? ¿Difícil? ¿Inaudito? Pues sí. Ha sido todo eso y más.
En lo que a mí respecta, comenzó de manera ilusionante. Había recibido de manos de mi correctora el borrador del manuscrito de la que iba a ser mi primera novela en ser publicada, con sus correcciones y algunas indicaciones acerca de lo que, a su juicio, no funcionaba. Así que tenía unas semanas de duro trabajo por delante, decidido a pulir y sacar brillo a mi novela, cual discípulo del señor Miyagi.
Pero he aquí que, como ha venido sucediendo a lo largo de nuestra larga historia de millones de años como especie, “el hombre propone y Dios dispone”. Y quien dice “Dios” también puede decir perfectamente “unos siniestros científicos encerrados en laboratorios siguiendo órdenes de gente aún más siniestra que ellos” —No os iréis a creer que el virus del SIDA surgió así, de la nada, porque sí, ¿verdad?—.
En febrero saltaban las alarmas. En la ciudad china de Wuhan se había detectado la misteriosa irrupción de un virus extremadamente letal al que nadie podía poner coto. El virus, consciente del fenómeno globalizador que domina el mundo desde finales del siglo pasado, se propagó de manera asombrosa, llegando a todos los rincones del planeta en cuestión de semanas.
Aquí, en España, nos llegaban noticias de su peligrosa expansión a través de los informativos. Pero como todo eso ocurría en sitios allende nuestras fronteras, aquí seguíamos viviendo como si nada, ajenos al desastre que se nos venía encima. Ni siquiera Fernando Simón o Pedro Sánchez parecían preocupados por el tema. Total, ¿para qué? Ya tendremos tiempo de preocuparnos cuando nos toque.
Y nos tocó.
El maldito virus, ignorando por completo las convenciones internacionales que otorgan el control de las fronteras a cada gobierno, agencia tributaria o dueños de cayucos, entró en nuestro país. Ahora sí, ahora teníamos motivos más que justificados para preocuparnos.
Supongo que no hará falta que os diga lo que vino a partir de aquí. A menos que hayas estado viviendo en una isla desierta, o en el Palacio de La Moncloa, sabrás que el mundo sufrió un colapso global. De repente, el planeta quedó paralizado. El miedo, más veloz que el virus, viajaba de un lado al otro del mundo a una velocidad que ya quisiera para sí la mejor conexión a Internet habida sobre la faz de la Tierra.
Yo me acojoné. Y supongo que tú también. Había que estar loco para no acojonarse viendo lo que estaba pasando en el mundo; a menos que formases parte del alegre y despreocupado grupo de los negacionistas, en cuyo caso no sólo no te acojonaste, sino que te esforzaste en mostrar a todo el mundo la solidez de tus argumentos y tu estupidez saltándote a la torera todos los controles y las normas sanitarias y de higiene que las autoridades habían implantado como medida básica para hacer frente a la pandemia.
Pero no sólo de negacionistas está el mundo lleno. También había estúpidos y estúpidas, y capullos y capullas, que, con su actitud egoísta y miserable, no sólo ponían en riesgo su vida —lo cual, francamente, me importa un bledo—, sino que también ponían en riesgo la vida de los demás —y mira tú por dónde, aquí sí que me toca bastante la moral—.
Para acabar de completar el cuadro, a los negacionistas, los estúpidos y los capullos se les unían algunos “elementos” y “elementas” que ocupaban importantes puestos de responsabilidad. Ahí tenemos al zote de Trump, aconsejando a sus conciudadanos que se inyectasen lejía en vena para combatir el virus —yo sí que le iba a inyectar lejía a este batata, a ver si así se le bajaba el color anaranjado de la piel, que parecía el puto Naranjito del Mundial de Fútbol de 1982 con peluca de peinado imposible—.
Como dije antes, a principios de marzo el mundo se vio sumido en el caos, y las autoridades decretaron el Estado de Alarma. Y como medida cautelar decidieron confinarnos a todos y todas —negacionistas y estúpidos y estúpidas incluidos— en nuestros hogares.
El confinamiento duró un par de meses. En ese tiempo de reclusión yo me pasé los primeros días leyendo la prensa online por las mañanas, o empapándome de los especiales informativos que inundaron nuestros canales de televisión las 24 horas del día con la pandemia como leif motiv.
Al principio lo veía y leía todo con obsesivo interés, procurando entender lo que nadie sabía explicar. Luego, con el paso de los días, viendo la cantidad de “expertos en el tema” que salían en la tele o escribían en prensa, diciendo cosas que me hacían pensar que éstos y éstas tenían de “expertos en el tema” lo que yo tengo de astrofísico, me fui desconectando, y preferí invertir mi tiempo en escapar de la histeria colectiva que parecía dominar el mundo.
Veía mucho cine, leía muchos libros, y escuchaba mucha música. Y en esos meses de confinamiento no escribí nada de nada. Dejé el blog en pausa, y no publiqué nada hasta varios meses más tarde. Tampoco trabajé en mi novela, ni en mis relatos. No me salía nada. No tenía ni la cabeza ni el ánimo para ello. Así que simplemente lo aparqué todo y empleé ese tiempo en anestesiarme con el arte de otros.
Descubrí obras y autores excepcionales, que me sorprendieron y me hicieron más ameno el tránsito, y también me aburrí soberanamente con obras y autores que me enseñaban lo que NO debía hacer a la hora de abordar mis propias obras.
Porque esto es importante que lo sepáis: también se puede aprender de los malos autores y los libros malos o las películas malas. De ellos, incluso, se puede aprender más que de los buenos. Porque los buenos libros o los autores excelsos pueden resultar dañinos para nuestra autoestima, haciendo que nos planteemos cuestiones tipo: “yo nunca seré tan bueno como tal o cual autor”, “yo jamás podré escribir un libro tan excelso como ese”, “mis historias son una mierda comparadas con tal o cual otra”, “apesto”.
Sin embargo, cuando lees un libro malo o ves una peli mala, te sorprendes diciéndote a ti mismo: “yo lo puedo hacer mucho mejor”, “si ése lo logró, ¿por qué yo no?”, “mis libros son mucho mejores que los de ese menda lerenda que, además de escribir como el culo, es mortalmente aburrido”.
Y está muy bien que pienses eso, pues es el primer paso para que te pongas a ello. Puede ser la chispa o el empujoncito que necesitabas para poner en funcionamiento tu creatividad y darle a la tecla como si no hubiese un mañana.
Y en ésas estoy: dándole a la tecla como si no hubiese un mañana.
Hace unas semanas decidí desempolvar un par de viejos proyectos que tenía guardados en cajas. Antes tenía por costumbre imprimir mis trabajos, hasta que me di cuenta que se me iba la vida en tinta para impresora. Uno de esos proyectos, que tenía guardado en una carpeta, llevaba aparcado cerca de diez años. La cuestión es que empecé a leer, primero con curiosidad, y luego, a medida que iba pasando páginas, con creciente interés, pues en mi cabeza iban surgiendo nuevas ideas y giros que iban enriqueciendo la historia.
Todo esto ha hecho que varíe mis planes iniciales. Por lo pronto, ya he tomado la decisión de aparcar la novela que tenía pensado publicar este año, y meterme de lleno en este viejo/nuevo proyecto recientemente desempolvado.
Como quiero meterme a tope en este proyecto y centrar todos mis esfuerzos en él, dejaré el blog en pausa durante unas cuantas semanas —un mes, quizás—.
En fin, ¿qué os digo? Pues que, a pesar de que este haya sido un año... ¿Extraño? ¿Difícil? ¿Inaudito?, confío en que todo vaya a mejor de cara a 2021.
Sé que siempre quedarán capullos y capullas que harán todo lo posible por seguir jodiéndolo todo, pero, ¿acaso no ha habido capullos y capullas desde que el mundo es mundo? Procuremos que eso nos afecte lo menos posible —mira, ya tengo un propósito de año nuevo que añadir a mi lista—, y hagamos todo lo posible por disfrutar de las cosas buenas que la vida pone a nuestra disposición.
Nos vemos a la vuelta.
Cuidaos.